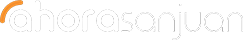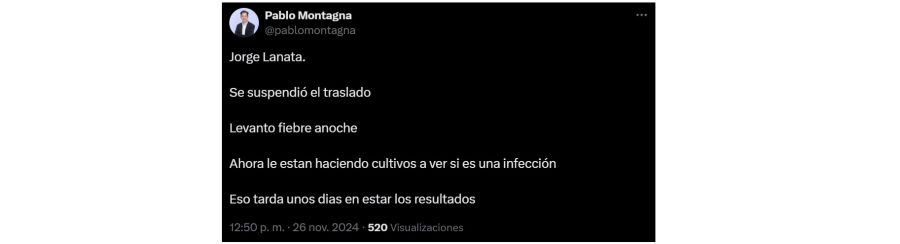Por monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo (Argentina) y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Hace unos meses me puse a buscar unos documentos que necesitaba, y de pronto abrí una caja que contenía fotos familiares en blanco y negro. Estaba muy apurado y la cerré enseguida para continuar rastreando lo que precisaba. Pero, en cuanto obtuve los papeles que me urgían, no pude resistir por mucho tiempo el deseo de volver a mirar con placer aquellos retratos de momentos familiares. Me detuve especialmente en la foto de mi bautismo. No había mucha gente; más bien unos pocos. Mi mamá, mi papá, madrina, padrino, cuatro familiares más, y el padre Juan en la Parroquia Santa Lucía del barrio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires. Observé los rostros de los retratados. Se podía percibir serena alegría, y reconocer el encuentro ante una vida por delante en ese momento en el cual aún no había cumplido mi primer año.
Nadie podía conocer con certezas cómo se desarrollaría mi vida. Vocación, tiempos, lugares, afectos, cualidades, defectos, fragilidades… Cerré los ojos y quise jugar con la imaginación unos momentos. Enseguida recordé que en el Bautismo de Jesús el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, y una voz del cielo decía “Este es mi Hijo amado en quien me complazco” (Mateo 3, 17).
Esa misma afirmación la sigue haciendo Dios en cada bautismo y la sostiene siempre. Somos hechos hijos de Dios, miembros del Cuerpo de Cristo.
El pasado viernes 6 de enero celebramos la Epifanía (manifestación de Jesús) a los tres sabios que vienen de lejos a adorar al Niño. Tradicionalmente los llamamos los Reyes magos. Esta fiesta nos presenta la manifestación de Jesús a los pueblos paganos, expresando de ese modo la universalidad de la salvación que Dios ofrece. En ellos tres vemos el corazón humano que busca a Dios siguiendo señales que le acercan a la experiencia de encuentro. También percibimos que están abiertos a lo humilde. No se escandalizan por un Dios que elige venir en el camino de la pequeñez. Siguen con fidelidad la estrella que los guía.
Después de esa fiesta, cada año, al concluir el Tiempo de la Navidad, celebramos el Bautismo del Señor.
Este momento marca el inicio de su ministerio público. Los escritos del Nuevo Testamento coinciden en dar comienzo a la predicación del Señor a partir de este acontecimiento. Hoy volvemos a proclamar el pasaje del evangelio de San Mateo al cual hice referencia unos renglones más arriba. Cada detalle del relato está cuidadosamente contado para ubicarnos en la trascendencia del inicio de la vida adulta del Señor. El Padre nos revela la identidad de Jesús como su Hijo, con la presencia del Espíritu Santo.
A quien hemos contemplado y adorado como Niño en la Navidad, en brazos de José y María, hoy lo vemos iniciando su misión de consuelo y misericordia.
Jesús es ungido por el Espíritu Santo. La unción y la misión van de la mano. Además, en la unción y el envío no hay vuelta atrás. Jesús no fue ungido y luego “des-ungido”. La unción es algo permanente, no una acción pasajera. La unción no es para un mes o para dos años sino para siempre. Es una unción que marca su identidad, nos muestra quién es Jesús. Unción es una palabra castellana; en hebreo ungido se dice mesías y en griego se dice cristo. Tanto marca identidad que el nombre que se usa para designar a Jesús será el Cristo, o sea, el Ungido, y tiene que ver con el Bautismo recibido en el río Jordán.
Y ahora pasemos a una mirada acerca de nosotros. También somos “ungidos”. Cuando nos preguntan qué religión profesamos y respondemos que somos “cristianos”, estamos diciendo que somos ungidos. Ungidos también para siempre, de una manera permanente. Y así como en Jesús, el Cristo, unción y misión van unidas, en sus discípulos sucede lo mismo. En el Bautismo y la Confirmación somos ungidos de modo estable, para una misión a desarrollar en este mundo, la misma de Jesús: anunciar buenas noticias a los pobres, llevar consuelo a los afligidos; esta es la misión que la Iglesia tiene en este mundo. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo en esta historia. Unción y misión en Jesús, en la Iglesia, en nosotros, van juntas; y esto marca nuestra propia identidad. Decía San Pablo VI: “la Iglesia existe para evangelizar”. Y nosotros lo repetimos, la Iglesia existe para evangelizar. Una misión orientada a las pobrezas materiales y existenciales.
A partir del texto de la semana pasada, con ocasión del inicio de un nuevo año, una persona me escribió diciendo que “no sólo tropezamos varias veces con la misma piedra, sino que terminamos enamorándonos de la piedra”. Me dejó pensando… y es así. Pongamos atención.
Volviendo al inicio del relato de hoy, las fotos en blanco y negro pueden anunciar una vida cargada de colores, aunque a veces nos confundan los grises.
Y despidamos con cariño y gratitud al papa emérito Benedicto que falleció el sábado 31 de diciembre. El Papa Francisco dijo en la misa exequial refiriéndose al camino del Papa pastor:
“Como el Maestro, lleva el cansancio de la intercesión y el desgaste de la unción por su pueblo, especialmente allí donde la bondad está en lucha, y sus hermanos ven peligrar su dignidad. Ese encuentro de intercesión donde el Señor va gestando esa mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar, más allá de las incomprensiones que esto puede generar. (…)
Apacentar quiere decir amar, amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas. (…)
Y también la entrega sostenida por el consuelo del Espíritu que lo espera siempre en la misión, en la búsqueda apasionada, comunicar la alegría y la hermosura del Evangelio. (…)
También nosotros —aferrados a las últimas palabras del Señor y el testimonio que marcó su vida— queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. (…)
San Gregorio Magno, al cumplir la regla pastoral, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle esta compañía espiritual diciendo así:
“En medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que Tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones. Y que si el peso de mis faltas me abaja y me humilla, Tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme”.
Es la conciencia del pastor que no puede llevar solo lo que en realidad nunca podría soportar solo y por eso es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado. Es el pueblo fiel de Dios que reunido acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Como las mujeres del Evangelio del sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde y queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años.
Queremos decir juntos: “Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre Su voz”.